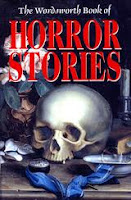
«La música en la colina»: Saki; relato y análisis.
La música en la colina (The Music on the Hill) es un relato de terror del escritor británico Saki —seudónimo de H.H. Munro—, publicado originalmente en la antología de 1911: Las crónicas de Clovis(The Chronicles of Clovis). Más adelante volvería a aparecer en Un siglo de historias de terror (A Century Of Horror Stories).
La música en la colina, uno de los mejores relatos de Saki, narra la historia de una pareja de recién casados que se muda a una casa en el campo. La idea ha sido de la mujer. Cree que un poco de aire libre es lo que necesita su marido para aliviar sus nervios. Y tiene razón. El esposo muestra una alegría desbordante, producto, quizás, de la presencia de una entidad primordial en aquellas tierras. El hombre comienza a hablar del antiguo dios Pan, y la mujer pronto escucha una extraña flauta sonando en las colinas [ver: ¡Pan no ha muerto!]
La música en la colina de Saki continúa la tradición del horror ante los grandes espacios abiertos, puntualmente ante la naturaleza como una fuerza hostil con el ser humano, al que considera un intruso en sus dominios. Su antecedente inmediato es El gran Dios Pan (The great God Pan) de Arthur Machen.
La música en la colina.
The Music on the Hill, Saki (1870-1916)
Sylvia Seltoun tomaba el desayuno en el comedor auxiliar de Yessney invadida por un agradable sentimiento de victoria final, similar al que se habría permitido un celoso soldado de Cromwell al otro día de la batalla de Worcester. Era muy poco belicosa por temperamento, pero pertenecía a esa más afortunada clase de combatientes que son belicosos por las circunstancias. El destino había querido que ocupara su vida en una serie de batallas menores, por lo general estando ella en leve desventaja; y por lo general se las había arreglado para salir triunfante por un pelo. Y ahora sentía que había conducido la más dura y de seguro la más importante de sus luchas a un feliz desenlace. Haberse casado con Mortimer Seltoun -el Muerto Mortimer, como lo apodaban sus enemigos íntimos-, enfrentando la fría hostilidad de su familia y a pesar de la sincera indiferencia que sentía él por las mujeres, era en verdad un triunfo cuyo logro había requerido bastante destreza y decisión. El día anterior había rematado esta victoria arrancando por fin a su marido de la ciudad y balnearios satélites, e "instalándolo", según el léxico de las de su clase, en la presente casa solariega, una apartada y boscosa heredad de los Seltoun.
-Jamás conseguirás que Mortimer vaya -le había dicho la suegra en tono capcioso-; pero si va una vez, allá se queda. Yessney ejerce sobre él un hechizo casi tan fuerte como el de la ciudad. Una puede entender qué lo ata a la ciudad; pero Yessney...
Y la viuda se había encogido de hombros.
En la naturaleza que rodeaba a Yessney había algo sombrío, algo casi salvaje que de seguro no sería atractivo para un gusto citadino; y Sylvia, a pesar de su nombre, no estaba acostumbrada a nada más silvestre que el "frondoso Kensington". Consideraba que el campo era óptimo y saludable a su manera, pero propenso a volverse fastidioso si se le daba demasiada cuerda. La desconfianza de la vida urbana era algo nuevo en ella, nacida de su matrimonio con Mortimer; y había contemplado satisfecha el paulatino apagamiento de lo que ella llamaba "la mirada de la calle Jermyn" en los ojos de él, a medida que los bosques y brezales de Yessney los fueron envolviendo aquella víspera. Su fuerza de voluntad y su estrategia habían prevalecido: Mortimer iba a quedarse allí.
Tras las ventanas del comedor arrancaba un declive triangular y cubierto de pasto que la gente indulgente llamaría "prado"; y al otro extremo, tras un seto de fucsias, una falda más empinada y llena de brezos y helechos descendía hasta unas cavernosas cañadas donde cundían los robles y los tejos. En aquel territorio agreste y despejado parecía latir una secreta alianza entre la alegría de vivir y el terror de cosas nunca vistas. Sylvia esbozó una sonrisa complaciente al contemplar el paisaje con una apreciación de escuela de artes; pero de pronto tuvo que reprimir un escalofrío.
-Es muy agreste -le dijo a Mortimer, que se le había unido-. Casi podría pensarse que en un lugar así el culto a Pan no se habría extinguido por completo.
-El culto a Pan nunca se ha extinguido -dijo Mortimer-. Otros dioses más nuevos han apartado de tiempo en tiempo a sus devotos, pero él es el dios de la naturaleza, a quien por fin todos habrán de regresar. Ha sido llamado "Padre de todos los dioses", pero la mayoría de sus hijos han nacido muertos.
Sylvia era religiosa de una manera honesta y vagamente piadosa; no le gustaba oír hablar de sus creencias como si fueran meras coletillas, pero al menos era una prometedora novedad oír hablar de cualquier tema al Muerto Mortimer con tanta energía y convicción.
-¿No creerás de verdad en Pan? -le preguntó, incrédula.
-He sido un tonto en casi todo -dijo Mortimer con calma-, pero no lo soy tanto como para no creer en Pan cuando estoy por acá. Y si eres sensata, no debes jactarte demasiado de tu incredulidad mientras estés en estas tierras.
Sólo pasada una semana, cuando hubo agotado los encantos de los paseos por los bosques alrededor de Yessney, se atrevió Sylvia a dar una vuelta de inspección a los edificios de la finca. Cuando pensaba en el corral de una granja se imaginaba una escena de alegre trajín, con vasijas de batir mantequilla, máquinas trilladoras y sonrientes lecheras, y tiros de caballos que bebían hundidos hasta las rodillas en estanques repletos de patos. Al pasearse entre los sombríos y grises edificios de la granja de Yessney, su primera impresión fue la de una aplastante quietud y abandono, como si hubiera dado con una heredad desierta, entregada hace tiempo a los búhos y las telarañas; y después presintió algo así como el acecho de una furtiva hostilidad, la misma sombra de cosas nunca vistas que parecía agazaparse en las boscosas cañadas y entre los matorrales. Del otro lado de las gruesas puertas y ventanas cerradas le llegaba el inquieto pisoteo de unos cascos o el chirrido de un cabestro metálico, y a veces el bramido amortiguado de una res encerrada. Desde una esquina lejana un perro astroso la miraba fijamente con ojos enemigos; al acercarse ella, se escabulló en silencio a su perrera; y volvió a salir con el mismo sigilo cuando pasó de largo. Unas cuantas gallinas que escarbaban al pie de un almiar escaparon por debajo de un portillo a su llegada. Sylvia tenía la sensación de que si se hubiera topado con algún ser humano en esas soledades de graneros y establos, éste habría volado como un espectro ante sus ojos. Por fin, al doblar rápidamente una esquina, dio con un ser viviente que no huyó de ella. Tendida en un lodazal había una enorme cerda cuyo portentoso volumen sobrepasaba los más disparatados cálculos de robustez porcina que hubiera hecho aquella ciudadana, y que al punto se dispuso a sentirse agraviada y si era necesario a repeler la inusual intrusión. Le llegó el turno a Sylvia de batirse en discreta retirada. Mientras se abría paso entre almiares y establos y largos muros blancos, se vio sobresaltada de repente por un sonido extraño: el eco de una risa infantil, una voz argentina y ambigua. A Jan, el único niño empleado de la granja, un patán pelirrubio y de rostro marchito, podía divisarlo trabajando en un sembrado de papas, a media loma de la colina más cercana; y Mortimer, cuando lo interrogó al respecto, dijo no saber de otro probable o posible sospechoso de la broma anónima que le habían jugado mientras retrocedía. El recuerdo de aquel eco imposible de ubicar se sumó a sus otras sensaciones de que "algo" furtivo y siniestro merodeaba alrededor de Yessney.
A Mortimer lo veía muy poco. La granja, los bosques y los arroyos donde pescaba truchas parecían tragárselo desde la madrugada hasta el ocaso. En una ocasión, siguiendo el rumbo que le había visto tomar esa mañana, Sylvia llegó a un claro en un nogueral, cerrado más allá por unos tejos inmensos, en cuyo centro se levantaba un pedestal de piedra coronado por una estatuilla de bronce de Pan joven. Era una pieza de bella factura, pero lo que atrajo principalmente su atención fue el hecho de que le habían puesto a los pies la ofrenda de un racimo de uvas recién cortado. Las uvas no abundaban en la granja, así que Sylvia arrebató con rabia el racimo del pedestal. Un desdeñoso enfado dominó sus pensamientos mientras se paseaba sin darse prisa hacia la casa, pero más adelante dio paso a una aguda sensación de algo muy parecido al miedo: a través de unos tupidos matorrales, la cara ceñuda de un muchacho, tostada y bella, la miraba con ojos indeciblemente malos. El sendero era poco frecuentado (si a eso vamos, todos los senderos alrededor de Yessney eran poco frecuentados), y ella echó a andar a toda prisa, sin detenerse a escrutar más de cerca aquella repentina aparición. Sólo cuando hubo llegado a la casa descubrió que en la huida había dejado caer el racimo de uvas.
-Hoy vi a un joven en el bosque -le contó a Mortimer esa noche-, de piel tostada y bastante guapo, pero con facha de bribón. Un muchacho gitano, me imagino.
-Es una teoría razonable -dijo Mortimer-; sólo que ahora no hay gitanos por estos lados.
-Entonces, ¿quién era? -preguntó Sylvia.
Y como Mortimer no parecía tener una teoría propia, ella pasó a referirle el descubrimiento de la ofrenda votiva.
-Supongo que fue cosa tuya -observó ella-. Es una chifladura inofensiva, pero la gente va a pensar que eres un tonto de remate si se enterara.
-¿Y no metiste la mano en eso? -preguntó Mortimer.
-Yo... tiré las uvas lejos. Todo me pareció tan tonto -dijo Sylvia, mientras buscaba en la cara impasible de Mortimer algún signo de enfado.
-No creo que haya sido muy sensato de tu parte -dijo él, pensativo-. He oído decir que los dioses silvanos son bastante terribles con quienes los enojan.
-Tal vez terribles con quienes creen en ellos; pero, ya ves, yo no -replicó Sylvia.
-A pesar de todo -dijo Mortimer, con ese tono suyo parejo y desapasionado-, yo en tu caso me mantendría lejos de los bosques y huertos y no me arrimaría a los animales cornudos de la granja.
Todo aquello era absurdo, por supuesto, pero en aquel sitio solitario y boscoso el absurdo parecía capaz de engendrar una suerte de inquietud espuria.
-Mortimer -dijo de pronto Sylvia-, creo que muy pronto vamos a regresar a la ciudad.
Su victoria no había sido tan completa como se había imaginado: la había llevado a un terreno que ahora estaba ansiosa por dejar.
-No creo que alguna vez vuelvas a la ciudad -dijo Mortimer.
Parecía parafrasear el vaticinio de su madre respecto a él.
A la tarde siguiente Sylvia notó con desagrado y cierto desprecio de sí misma que el rumbo que imprimió a su paseo esquivaba claramente la maraña de bosques. En cuanto al ganado cornudo, la advertencia de Mortimer no fue muy necesaria, ya que ella siempre había considerado que estas bestias eran, cuando mucho, dudosamente neutrales. Su imaginación desvirtuaba el sexo de las más matroniles vacas lecheras y las volvía toros expuestos a "ver rojo" en cualquier momento. Al carnero que pastaba en el angosto prado más abajo del huerto lo había declarado, tras un largo y cauteloso período de prueba, de temperamento manso; hoy, no obstante, omitió examinar su mansedumbre, puesto que el apacible bruto iba de un lado a otro del corral mostrando claras señas de inquietud. De la profundidad de un matorral cercano venía un silbido grave y caprichoso, como el de una flauta de caña, y parecía haber como una conexión sutil entre el rondar arisco del carnero y la silvestre música del monte. Sylvia tomó un rumbo ascendente y escaló las cuestas revestidas de brezos, que se extendían en ondulantes promontorios hasta mucho más arriba de Yessney. Había dejado atrás las notas aflautadas, pero desde las boscosas cañadas de abajo el viento le traía otra clase de música: los latidos destemplados de unos perros en plena cacería. Yessney quedaba justo en el borde del distrito de Devon y Somerset, y los ciervos acosados a veces venían por aquellos parajes. Sylvia no tardó en divisar un cuerpo oscuro que subía laboriosamente colina tras colina y que una y otra vez se hundía, perdiéndose de vista, a medida que cruzaba las cañadas, mientras tras él crecía parejo el implacable coro; y se puso tensa, llena de esa excitada conmiseración que se siente por cualquier criatura perseguida en cuya captura no se está directamente interesado. Y el animal por fin se abrió paso entre la última maraña de robles esmirriados y de helechos, y se plantó, jadeante, al descubierto. Era un ciervo robusto y dotado de una poderosa cornamenta. Lo obvio sería que bajase a las marismas de Undercombe y desde allí se dirigiera al refugio preferido de los ciervos rojos, el océano. Para sorpresa de Sylvia, sin embargo, volvió la cabeza cuesta arriba y empezó a trepar penosa pero resueltamente a través de los brezos. "Será espantoso -pensó ella-. Los perros lo van a derribar ante mis propios ojos." Pero por un momento la música de la jauría pareció ir extinguiéndose, y en su lugar volvió a escuchar el silbido caprichoso, que se elevaba ya de este lado, ya del otro, como alentando al extenuado ciervo para que hiciera el último esfuerzo. Sylvia estaba bastante apartada de su derrotero, medio escondida en un tupido matorral de arándanos, y lo veía saltar con brío loma arriba, los costados renegridos de sudor y las cerdas del cuello luciendo claras por contraste. La música de flauta chilló de súbito a su alrededor, como salida de los arbustos que había a sus propios pies; y en el mismo momento el enorme cuadrúpedo dio un viraje y embistió contra ella. En un instante la lástima que sentía por la bestia acosada se convirtió en el pavor salvaje de saberse en peligro. Las tupidas raíces de los brezos frustraron su atropellada brega por huir; y miró hacia abajo, tratando desesperadamente de avistar la llegada de los perros. Las enormes puntas de los cuernos ya estaban a pocos metros de ella, y en un petrificante fogonazo de pavor recordó la advertencia de Mortimer de que se cuidara de animales cornudos en la granja. Y entonces, con un violento latido de alegría, descubrió que no estaba sola: a pocos pasos había una figura humana, hundida hasta las rodillas en las matas de arándano.
-¡Espántelo! -gritó ella.
Pero la figura no hizo ningún ademán de respuesta.
Las astas le apuntaban recto al pecho, el acre olor del animal llenaba sus narices, pero tenía los ojos llenos del pavor de algo que había visto, distinto al de la muerte venidera. Y en sus oídos repercutía el eco de la risa de un muchacho, argentina y ambigua.
Saki (1870-1916)
Relatos de Saki. I Relatos góticos.
El análisis y resumen del cuento de Saki: La música en la colina (The Music on the Hill) fueron realizados por El Espejo Gótico. Para su reproducción escríbenos a elespejogotico@gmail.com
























































1 comentarios:
Ese Mortimer era afeminado?
Publicar un comentario